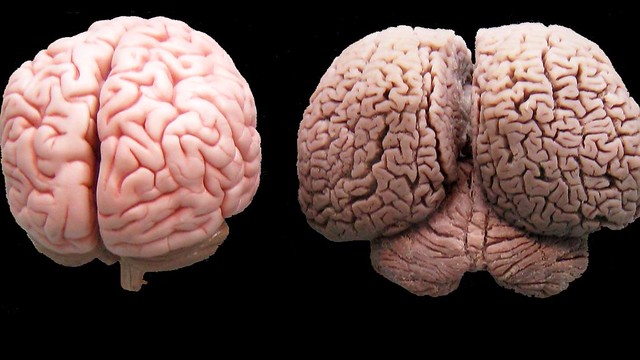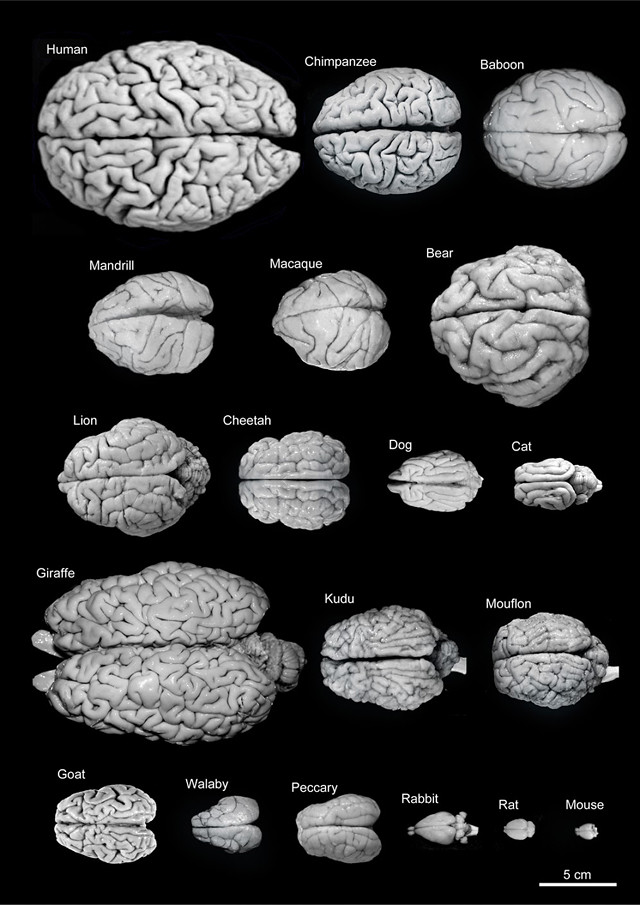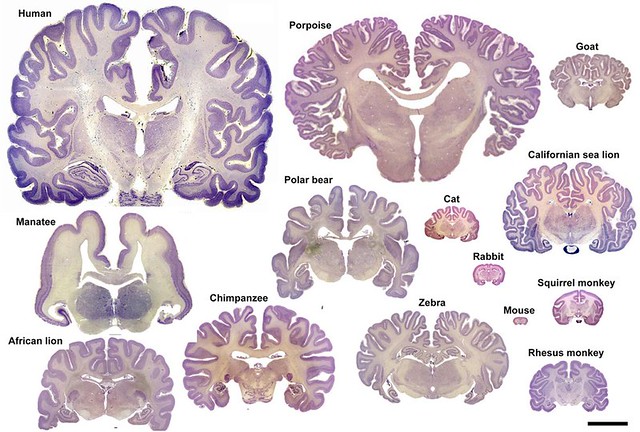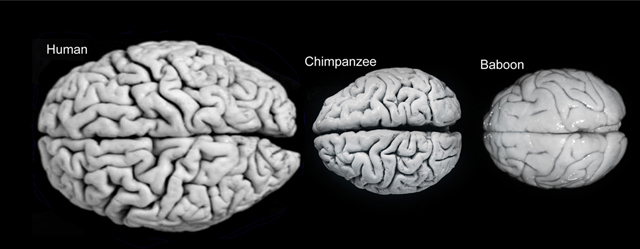En
el restaurante "The
Fat Duck",
en Inglaterra, los comensales eligen la música del postre para que
les sepa más o menos dulce. Las notas más agudas potencian el
dulzor y las graves el sabor amargo. En Japón, unas gafas de
realidad aumentada permiten ver la comida más grande y la persona
que está comiendo se siente saciada con mucha menos cantidad. En el
taller de Paco Roncero, en Madrid, un cliente se sienta a comer un
plato elaborado con marisco sobre una proyección con imágenes
submarinas. Y la sensación de sabor a mar se multiplica.
Muchos
restaurantes del mundo empiezan a aplicar los nuevos conocimientos
sobre los mecanismos que pone en marcha nuestro cerebro delante de un
plato de comida. "El cerebro construye los sabores a través de
la integración de las entradas de otros sentidos", explica
Charles
Spence,
investigador de la Universidad de Oxford y uno de los pioneros en
este terreno de la experimentación sensorial. "Todo forma parte
de un paquete, incluso el ambiente donde tomamos esa comida".
Más allá del papel evidente que juegan la vista y el olfato, en su
laboratorio han descubierto la importancia de otros factores como el
sonido en la experiencia culinaria. Si uno está comiendo patatas
fritas, por ejemplo, y se le hace creer mediante auriculares que son
mucho más crujientes, su percepción del sabor cambia radicalmente.
Y lo mismo si toma una bebida carbonatada con un extra de sonido
burbujeante.
"Ahora
sabemos", relata Spence, "que las notas agudas resaltan el
sabor dulce y las graves hacen destacar el amargo. Y hemos diseñado
un postre en el que uno puede elegir la banda sonora según su
preferencia". Con su colaboración, el chef Heston
Blumenthal
diseñó uno de los platos estrella de su restaurante, un preparado
con ostras, almejas, mejillones y algas que se sirve acompañado de
un pequeño iPod para degustarlo apropiadamente. Porque el plato,
bautizado como 'The
sound of the sea’ (el
sonido del mar), no sabe igual si no se come acompañado del sonido
de las olas y las gaviotas.
Todo
esto que parece una excentricidad tiene detrás una sólida base
científica. "La percepción del sabor puede ser influenciada
por aspectos complejos, como la información de un etiquetado o las
expectativas", asegura el científico español Miguel
Alonso Alonso, que
investiga en la Universidad de Harvard. "En la manera en que
comemos hay muchas asociaciones automáticas que se ponen en marcha y
que al final contribuyen a la experiencia sensorial que es comer".
Aquí entran en juego, por ejemplo, los factores cognitivos: lo que
sabemos cambia nuestra percepción de la comida. En el año 2005, el
investigador de la Universidad de Oxford Edmund
T. Rolls
comprobó que cuando a los sujetos se les da un mismo recipiente con
queso para oler, sus reacciones varían radicalmente si está
etiquetado como "queso cheddar" o si en el rótulo pone
"olor corporal".
La
importancia del etiquetado se basa en que necesitamos saber de
antemano qué es lo que vamos a comer. En otro experimento se dio a
los sujetos un mismo producto con 1) una etiqueta explicativa, 2) la
indicación "Comida 386" y 3) sin etiqueta. Los que no
sabían absolutamente nada del producto fueron los más
insatisfechos. Porque lo que sabemos y esperamos del alimento
condiciona nuestra experiencia. Es famosa la prueba en que se ofrece
a una persona una copa de vino blanco teñida de tinto y su cerebro
no es capaz de descubrir que le están engañando. O los trabajos que
demuestran que un vino nos sabe mejor si lo pagamos más caro.
"La
percepción gastronómica no es distinta a las demás percepciones",
asegura Javier
Cudeiro,
catedrático de Fisiología de la Universidad de La Coruña. "Con
el sabor se ponen en marcha varios canales sensoriales y esto lo han
entendido los mejores cocineros de forma intuitiva. Algunos han
aprendido que se puede engañar al cerebro para sorprender al
comensal, y eso es un valor añadido". En un estudio más
reciente, los científicos han descubierto la forma en que modifican
el sabor el tamaño y la forma de la cubertería. Los resultados
revelaron que el yogur resulta más denso y se percibe como más caro
cuando se ofrece en una cuchara más ligera y que el tamaño de la
cuchara influye en el grado de dulzor percibido. "Igual que se
combinan los ingredientes con cuidado", asegura Vanessa
Harrar,
coautora de la investigación, "así deberíamos actuar con los
cubiertos". La clave de estas variaciones está en el cerebro de
los comensales y en lo que esperan sentir por sus experiencias
anteriores. "El azul produce la sensación de que la comida está
más salada", relata Harrar. "Y la comida rosa es más
dulce si se sirve en una cuchara blanca que si se sirve en una
negra".
Aparte
de la experiencia de cada uno, existen unos fuertes condicionantes
biológicos a la hora de experimentar el sabor, y no todos percibimos
con la misma intensidad. Recientemente se ha descubierto que algunas
poblaciones detestan el sabor del cilantro como consecuencia de la
presencia del gen OR6A2, que codifica un receptor muy sensible a los
aldehídos que contiene esta hierba y produce un desagradable sabor a
jabón. En los años 90 se descubrió que hay un 25 por ciento de la
población que, por factores genéticos, tiene más papilas
gustativas que los demás. Se les conoce como "supergustadores"
y encuentran matices en la comida que para los demás pasan
desapercibidos. Una supuesta ventaja que, “en una sociedad en la
que se condimenta todo de manera excesiva", matiza Javier
Cudeiro, "puede ser una faena".
Pero
todos estos cambios en la percepción son superficiales en
comparación con lo que puede hacer el cerebro a niveles más
profundos. La información que recibimos puede condicionar la
sensación de saciedad e incluso nuestro metabolismo. "Una
caloría no deja de ser una caloría", asegura Alonso, "pero
está claro que lo que uno cree sobre la comida tiene influencias en
el patrón de alimentación o el deseo de comer". En el año
2003, el investigador de la Universidad de Cornell Brian
Wansink
hizo una prueba muy inquietante. Dividió a los voluntarios en dos
grupos y a unos les dio a comer sopa en un recipiente normal y a
otros en un recipiente con truco, en el que un dispositivo permitía
bombear y añadir más cantidad de sopa mientras iban comiendo. "A
pesar de haber consumido un 73% más de sopa", concluía el
estudio, "los sujetos no tuvieron la sensación de haber comido
más ni se sintieron más saciados que los que habían comido del
cuenco normal". "Parece que la gente utiliza sus ojos para
contar las calorías", añadía Wansink, "y no sus
estómagos".
¿Podríamos
intentar no comer de más si tenemos una percepción adecuada de lo
que nos va a saciar? El experimento realizado en 2011 por Alia
J. Crum
en la Universidad de Yale, añadía un dato muy valioso: la comida no
solo entra por los ojos sino que la metabolizamos por lo que creemos
que es. Crum reunió a un grupo de 46 voluntarios y les dio a comer,
en diferentes días, un mismo batido de leche con diferentes
etiquetas. Después analizó su sangre. Cuando creían estar comiendo
un batido grasiento, los niveles de grelina, la conocida como
'hormona del apetito', descendieron de forma notable - tenían menos
necesidad de comer más- mientras que los niveles se mantuvieron
estables cuando creían estar comiendo un producto “light”. “Esto
indica que el estado mental puede afectar a la sensación física de
saciedad”, asegura Crum.
En
los últimos años se han localizado en el cerebro los mecanismos que
nos hacen reaccionar ante la comida, y especialmente los que explican
nuestra propensión a consumir alimentos altamente calóricos, con
mucho azúcar o mucha grasa. El equipo de Edmund T. Rolls descubrió
que la grasa no solo activa los centros del placer en el cerebro,
sino que las neuronas receptoras de la lengua se ponen en marcha
automáticamente por su textura. Basta una gota de una grasa no
comestible en la lengua, como parafina u otros hidrocarburos
saturados, para que el cerebro desate una respuesta. Es más, la
grasa tiene un componente emocional y actúa como una especie de
calmante natural. En 2011, científicos belgas inyectaron una
infusión de ácidos grasos directamente en el estómago de los
voluntarios y vieron cambios en el estado de ánimo y en la respuesta
del cerebro.
"Hay
que recordar que el cerebro humano ha evolucionado a lo largo de
muchos milenios y estas características sin duda han facilitado la
supervivencia", asegura Miguel Alonso. "De hecho, los niños
desarrollan preferencias rápidamente hacia comidas con contenido
graso y nacen ya con predisposición innata hacia el dulce". La
mejor muestra del peso evolutivo de esta adaptación podría estar en
la genética de algunas poblaciones como los habitantes de la isla de
Nauru, en el Pacífico, o los indios pima de Arizona (EEUU). En ambos
casos se registra hasta un 50% de casos de diabetes tipo 2 y de
obesidad. La hipótesis que lanzó el famoso biólogo Jared
Diamond
es que la escasez de alimentos durante largos periodos favoreció la
aparición de "genes ahorradores" en estas tribus, de modo
que acumulan gran cantidad de grasa para sobrevivir a periodos de
escasez. El cambio a una alimentación abundante, con ese mismo gen
eficiente tan eficiente con el alimento, hace que se produzcan muchos
más casos de obesidad.
Este
mecanismo podría estar, en parte, detrás del aumento de los casos
de sobrepeso en nuestra sociedad. Quizá no estemos preparados para
tanta comida. "Durante la evolución el hombre ha pasado etapas
de hambruna muy fuertes y ha habido una selección natural",
apunta Rubén
Nogueiras,
investigador de la Universidad de Santiago de Compostela. “Comemos
porque necesitamos unas calorías y tenemos los mecanismos
necesarios", añade, "pero cuando se produce una sensación
de placer al comer nuestro organismo no tiene nada preparado para
mandar al cerebro parar". Para Miguel Alonso también está
claro que nuestros mecanismos cerebrales no están del todo
optimizados para el presente en el que vivimos. "En las
sociedades industrializadas hemos conseguido garantizar el acceso a
la comida", asegura. “En este escenario los recursos que tiene
el cerebro humano para favorecer la ingesta prevalecen sobre los que
tiene para evitar la sobreingesta".
Los
estudios más recientes sobre alimentación reflejan que la comida
activa los mismos circuitos de placer que la droga y el sexo y que,
más que con un factor genético y metabólico para la obesidad (que
apenas afecta a un 4-6% de los individuos), muchos casos están
relacionados con patrones aprendidos de comportamiento. Con todos
estos datos, los científicos empiezan a pensar que, además de
intervenir en las respuestas químicas y hormonales, aprender a
dominar a nuestro cerebro y a conocer sus engaños nos ayudará a
comer mejor y de forma más saludable.
Nuevas
formas de comer
Las
nuevas tecnologías están cambiando la forma de disfrutar la comida.
Algunos investigadores diseñan ya aplicaciones que permiten
personalizar las sensaciones. En Japón, Naoya Koizumi ha creado un
dispositivo llamado "Chewing Jockey" que capta el
movimiento de la mandíbula del comensal y reproduce sonidos
pregrabados con diferentes texturas para mejorar la experiencia. Otra
aplicación japonesa, EverCrisp, permite aumentar el sonido que
produce el usuario del teléfono móvil al masticar comidas
crujientes. El equipo de Esther Toet ha desarrollado una cuchara
'inteligente' con un sensor que detecta si el usuario está comiendo
demasiado rápido, y el tenedor desarrollado por HAPILabs elabora una
base de datos con tu dieta y tus hábitos alimenticios.
 La noche del 18 de abril de 1955 el patólogo Thomas Harvey empuñó su escalpelo y realizó una incisión en forma de Y sobre el cadáver de Albert Einstein. Con el cuerpo aún caliente encima de la mesa, el doctor extrajo el hígado y los intestinos y halló casi tres litros de sangre en la cavidad peritoneal. A continuación abrió el cráneo con una sierra circular, extrajo el cerebro y se lo llevó a su casa. (Seguir leyendo)
La noche del 18 de abril de 1955 el patólogo Thomas Harvey empuñó su escalpelo y realizó una incisión en forma de Y sobre el cadáver de Albert Einstein. Con el cuerpo aún caliente encima de la mesa, el doctor extrajo el hígado y los intestinos y halló casi tres litros de sangre en la cavidad peritoneal. A continuación abrió el cráneo con una sierra circular, extrajo el cerebro y se lo llevó a su casa. (Seguir leyendo) En 1996 el periodista Michael Paterniti retomó la historia de Harvey y lo encontró trabajando en una fábrica de plásticos de Kansas. El patólogo vivía en un pequeño apartamento y dormía en una cama plegable. Conservaba el cerebro de Einstein en un tarro de cristal de su cocina y lo había convertido en su obsesión.
En 1996 el periodista Michael Paterniti retomó la historia de Harvey y lo encontró trabajando en una fábrica de plásticos de Kansas. El patólogo vivía en un pequeño apartamento y dormía en una cama plegable. Conservaba el cerebro de Einstein en un tarro de cristal de su cocina y lo había convertido en su obsesión. Sin pensárselo dos veces, Paterniti se ofreció a llevar a Harvey hasta California, respondiendo al deseo del anciano de visitar a Evelyn Einstein, y zanjar el asunto devolviéndole el cerebro a la nieta del genio. Y así fue como el periodista y el patólogo se vieron envueltos en una de las peripecias más surrealistas de la historia: un viaje de costa a costa con el cerebro de Einstein en el interior del maletero.
Sin pensárselo dos veces, Paterniti se ofreció a llevar a Harvey hasta California, respondiendo al deseo del anciano de visitar a Evelyn Einstein, y zanjar el asunto devolviéndole el cerebro a la nieta del genio. Y así fue como el periodista y el patólogo se vieron envueltos en una de las peripecias más surrealistas de la historia: un viaje de costa a costa con el cerebro de Einstein en el interior del maletero. La novela de Paterniti describe un viaje alucinante a través de Estados Unidos con el cerebro flotando en un tupperware en la parte posterior de un viejo Buick Skylark. Por si le faltaban ingredientes, en el camino visitan a William S. Burroughs, cruzan el Medio Oeste y se pasan por Las Vegas. Durante todo el trayecto se mantiene una constante, la atracción enfermiza que ejerce el cerebro sobre aquellos que le rodean:
La novela de Paterniti describe un viaje alucinante a través de Estados Unidos con el cerebro flotando en un tupperware en la parte posterior de un viejo Buick Skylark. Por si le faltaban ingredientes, en el camino visitan a William S. Burroughs, cruzan el Medio Oeste y se pasan por Las Vegas. Durante todo el trayecto se mantiene una constante, la atracción enfermiza que ejerce el cerebro sobre aquellos que le rodean: Como se cuenta en la novela, el magnetismo que ejerció el cerebro sobre su poseedor terminó por destrozarle la vida. Durante los años que siguieron a la noche del robo, Harvey perdería el trabajo y arruinaría su carrera como médico, postergando una y otra vez la prometida investigación que aclararía los misterios de la mente del genio.
Como se cuenta en la novela, el magnetismo que ejerció el cerebro sobre su poseedor terminó por destrozarle la vida. Durante los años que siguieron a la noche del robo, Harvey perdería el trabajo y arruinaría su carrera como médico, postergando una y otra vez la prometida investigación que aclararía los misterios de la mente del genio. Sin embargo, Harvey quiso compartir su hallazgo y buscó ayuda entre otros expertos. Cortó el cerebro en 240 trozos y los repartió entre unos pocos científicos de todo el mundo con el objeto de que los analizaran. En un último arranque de lucidez, y tal vez de sacrificio personal, Harvey terminó por devolver el cerebro al hospital de Princeton, convencido de que alguien debía ponerlo a buen recaudo (Después de todo la nieta de Einstein nunca llegó a quedarse el cerebro).
Sin embargo, Harvey quiso compartir su hallazgo y buscó ayuda entre otros expertos. Cortó el cerebro en 240 trozos y los repartió entre unos pocos científicos de todo el mundo con el objeto de que los analizaran. En un último arranque de lucidez, y tal vez de sacrificio personal, Harvey terminó por devolver el cerebro al hospital de Princeton, convencido de que alguien debía ponerlo a buen recaudo (Después de todo la nieta de Einstein nunca llegó a quedarse el cerebro). Paralelamente, al otro lado del Pacífico se gestaba una historia no menos peculiar en torno al cerebro. El científico japonés Kenji Sugimoto, obsesionado con la vida de Albert Einstein, emprendió a finales de los 90 una odisea personal en busca del cerebro del que tanto había oído hablar. La aventura, filmada por el director Kevin Hull para un documental de la BBC, llevó a Sugimoto a recorrer los Estados Unidos en busca de Harvey, hasta que le localizó en su casa de Kansas.
Paralelamente, al otro lado del Pacífico se gestaba una historia no menos peculiar en torno al cerebro. El científico japonés Kenji Sugimoto, obsesionado con la vida de Albert Einstein, emprendió a finales de los 90 una odisea personal en busca del cerebro del que tanto había oído hablar. La aventura, filmada por el director Kevin Hull para un documental de la BBC, llevó a Sugimoto a recorrer los Estados Unidos en busca de Harvey, hasta que le localizó en su casa de Kansas. Cuarenta años después, y una vez analizados los distintos testimonios, parece que la noche en que Thomas Harvey diseccionó el cadáver de Albert Einstein terminó siendo una jornada bastante esperpéntica. Decenas de personas bajaron a contemplar el cuerpo del maestro y quisieron quedarse con un recuerdo. “Cada uno agarró lo que pudo” - explica el doctor Henry Abrams, oftalmólogo personal del científico. Él mismo extrajo los ojos de Einstein y los guardó durante más de 40 años en la caja de seguridad de un banco de Filadelfia.
Cuarenta años después, y una vez analizados los distintos testimonios, parece que la noche en que Thomas Harvey diseccionó el cadáver de Albert Einstein terminó siendo una jornada bastante esperpéntica. Decenas de personas bajaron a contemplar el cuerpo del maestro y quisieron quedarse con un recuerdo. “Cada uno agarró lo que pudo” - explica el doctor Henry Abrams, oftalmólogo personal del científico. Él mismo extrajo los ojos de Einstein y los guardó durante más de 40 años en la caja de seguridad de un banco de Filadelfia.